Estudio de caso
COPINH
Guardianes del río en Honduras
COPINH -Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- se formó en 1993 y se convirtió en un poderoso movimiento de base con una vasta red mundial de personas aliadas, que defiende las tierras ancestrales, los ríos y la cultura. En 2016, la fundadora de COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada. Los medios de comunicación internacionales lo presentaron como la historia de una heroína individual -y Berta era realmente una líder emblemática, inspiradora y valiente- y, sin embargo, la historia de COPINH es más amplia y continua, y muestra las muchas formas en que el poder colectivo desafía a las estructuras y sistemas violentos, tanto públicos como personales.

Descarga este estudio de caso en tamaño A4 o Carta
COPINH surgió de la organización de las comunidades indígenas lenca de Honduras con el fin de reclamar un patrimonio cultural compartido y defender sus derechos y su territorio. Concienció, movilizó la acción comunitaria, llevó a cabo investigación-acción y construyó diversos liderazgos y redes. En todas sus acciones directas, sus integrantes mantuvieron su compromiso con la no violencia, la solidaridad y el liderazgo colectivo. Con el tiempo, COPINH creció hasta representar a unas 200 comunidades lencas y rurales, dirigidas por un consejo de 15 personas y respaldadas por asambleas, consejos de tierras y coordinadoras . Su centro comunitario, Utopía, se ha convertido en un centro de estrategia, rituales, formación y reuniones con grupos aliadas.
Contexto
En Honduras se ha consolidado continuamente una historia de profundas desigualdades y violencia: élites corruptas atrincheradas, intentos interrumpidos de construir la democracia, intervenciones estadounidenses y el creciente poder de las redes de delincuencia organizada. Un golpe de Estado en 2009 derrocó a un presidente elegido democráticamente, lo que abrió el camino a la aceleración del acaparamiento de tierras y al desmantelamiento de las incipientes regulaciones económicas y medioambientales y de los derechos básicos. El Estado intensificó su represión de todas las formas de disidencia y aprovechó al máximo las oportunidades de negocio para las élites y las empresas multinacionales.
Durante varios meses tras el golpe de 2009, surgió en toda Honduras un amplio movimiento de protesta contra el régimen ilegítimo. El gobierno estadounidense utilizó la «diplomacia» y la fuerza militar para «estabilizar» Honduras, consolidar el régimen posterior al golpe y socavar las demandas de restablecimiento del orden constitucional. Tras las elecciones patrocinadas por el golpe de noviembre de 2009 -boicoteadas por la oposición y denunciadas internacionalmente-, el nuevo gobierno puso los recursos nacionales en manos de empresas en gran medida no reguladas en los sectores de la energía, el turismo y la agroindustria.
Organizaciones como COPINH y activistas como Berta se enfrentaron a crecientes riesgos y hostilidad en la década de 2010, al enfrentarse a intentos corruptos y a menudo ilegales de apoderarse de tierras y recursos naturales. Siguieron las infiltraciones, los ataques y la represión violenta de las defensoras y los defensores. Mientras tanto, la guerra del gobierno estadounidense contra las drogas había limitado las rutas marítimas y aéreas colombianas, y esto impulsó el narcotráfico por tierra, transformando Honduras en un narcoestado. El Estado utilizó la creciente inseguridad para justificar aún más las medidas represivas y ampliar la presencia militar estadounidense (12 instalaciones militares estadounidenses en todo el país en 2014).
Honduras se convirtió en uno de los países más violentos del mundo: número uno en homicidios per cápita y el lugar más peligroso para ser activista medioambiental . Unas estrategias agresivas desmantelaron las normativas, privatizaron los servicios públicos y dieron poder a las empresas extractivas que trabajaban en asociación con las élites locales, funcionarios estatales corruptos y el crimen organizado. En medio del aumento de la desigualdad y la apropiación de recursos de las comunidades indígenas y rurales, las organizaciones de base y sus aliadas continuaron resistiendo y denunciando la corrupción y las violaciones de derechos desde el ámbito local al mundial.
Liderazgo feminista indígena
Berta Cáceres y sus colegas se propusieron a principios de la década de 1990 organizar a las comunidades campesinas indígenas lencas en defensa de sus tierras y recursos. Tanto entonces como ahora, COPINH desarrolló un liderazgo local y democrático mediante una mezcla de educación popular y prácticas indígenas.
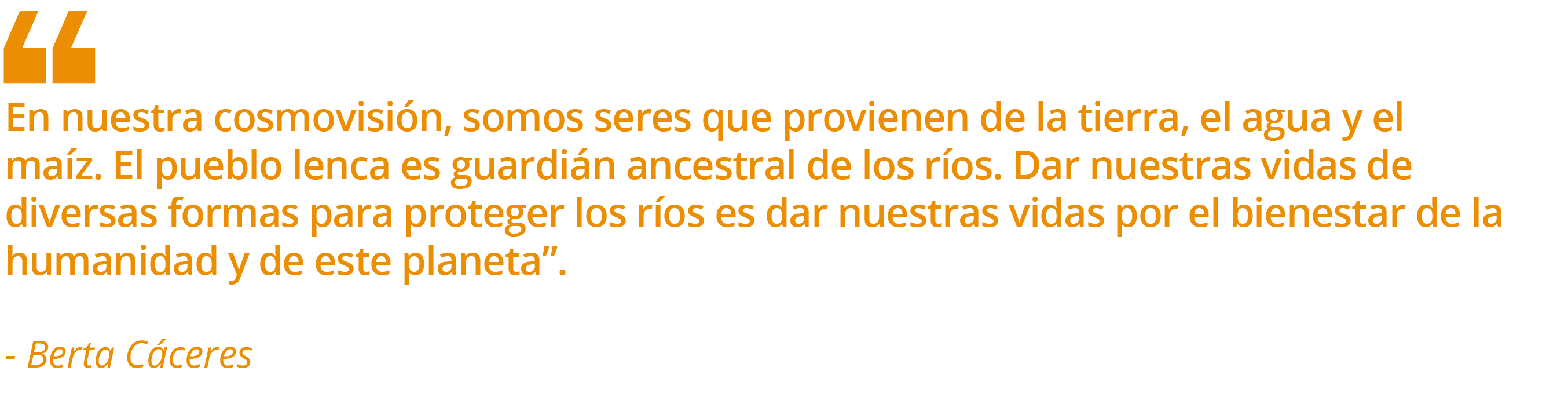
Aunque su enfoque se centraba en el poder organizativo colectivo, Berta también se convirtió en una feminista visionaria. Creía que el patriarcado era tan violento y destructivo como el capitalismo extractivo y el racismo a los que se enfrentaba la comunidad lenca. Experimentó directamente las formas en que la desigualdad de género y la violencia en las familias, las relaciones y los movimientos creaban fisuras, marginaban a las mujeres y, potencialmente, hacían que todas y todos fueran vulnerables a los chismes, la desconfianza y las tácticas de divide y vencerás.
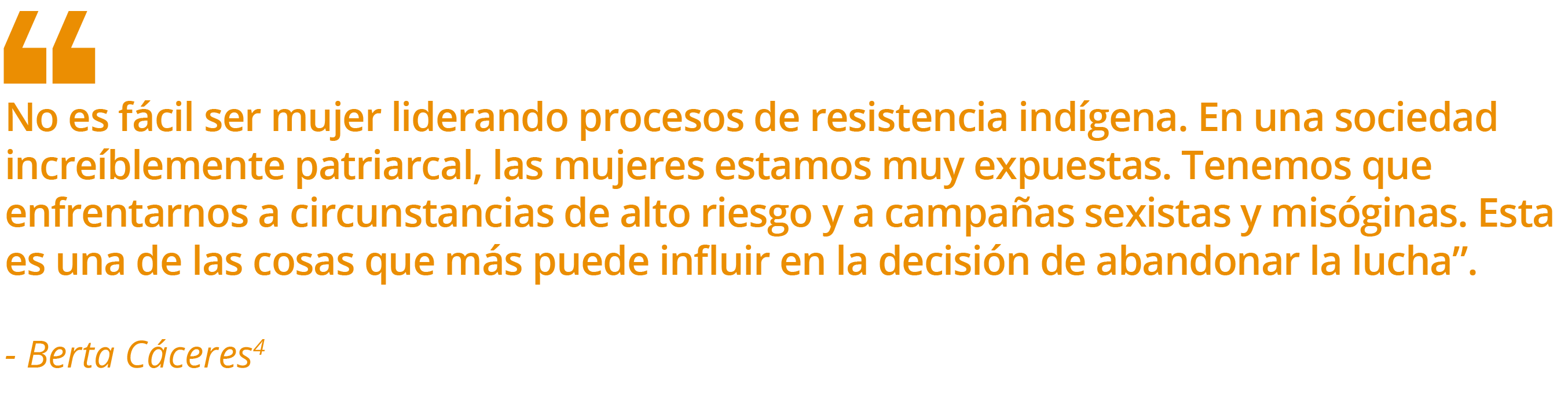
Berta ayudó a COPINH a predicar con el ejemplo: desde aumentar el liderazgo de las mujeres en las estructuras y decisiones de COPINH, hasta garantizar que hombres y mujeres desempeñaran el mismo papel en las tareas cotidianas, pasando por designar una coordinadora LGBTQ para combatir la homofobia. En los últimos diez años de su vida, el análisis explícitamente feminista e interseccional de Berta influyó en otros movimientos indígenas, rurales y campesinos de Honduras y de todo el mundo.
La lucha de Agua Zarca
A principios de la década de 2000, una asamblea comunitaria local, que contaba con el apoyo del COPINH, votó en contra de un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, en tierra ancestral lenca, afirmando que «pondría en peligro sus recursos hídricos y sus medios de vida». Sin embargo, tras el golpe de Estado de 2009, el gobierno hondureño dio permiso a una empresa energética del sector privado llamada DESA (Desarrollo Energético) -en la que participaban influyentes personalidades hondureñas, una empresa china constructora de presas, Sinohydro, e inversionistas internacionales- para llevar a cabo un estudio de viabilidad en el río Gualcarque, pasando por alto la consulta comunitaria requerida por ley.
En 2011, cuando DESA empezó a construir carreteras, la comunidad se resistió. Los funcionarios de DESA prometieron puestos de trabajo, escuelas y becas y ofrecieron comprar las tierras de la gente, pero la gente de la comunidad seguía sin estar convencida. COPINH organizó protestas y movilizó a otras comunidades a lo largo del río para que se unieran a la lucha. DESA contrató seguridad armada, incluidos ex soldados, para vigilar la construcción.
Al verse atacada por defender su tierra y sus derechos, COPINH pidió apoyo internacional para detener el proyecto y presentó denuncias oficiales ante la Fiscalía de Etnia. Los servicios de seguridad de la empresa atacaron a las y los integrantes de COPINH y Berta empezó a recibir amenazas de muerte. Cuando en 2013 la empresa destruyó los cultivos de alimentos de la población con excavadoras y tractores, las comunidades empezaron a levantar barricadas. DESA envió más hombres y excavadoras, derribando viviendas. Enfurecidas y angustiadas, más integrantes de la comunidad se unieron a la resistencia.
Además de la organización en su país, Berta viajó a Estados Unidos, Canadá y Europa, forjando relaciones con influyentes responsables políticos, líderes religiosos, ONG y movimientos de todos los continentes. Asistió a conferencias sobre el medio ambiente, interactuó con los medios de comunicación y habló con funcionarios de ministerios de asuntos exteriores, instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, animando a las aliadas internacionales a aumentar la visibilidad de las demandas de COPINH y a comprometerse a prestar apoyo financiero.
Mientras tanto, las emisoras de radio de COPINH emitían actualizaciones periódicas, destacando el papel de las comunidades en la defensa de los derechos. Las campañas en las redes sociales denunciaron y contrarrestaron los ataques provocadores, sexualizados y polarizadores contra Berta por parte de DESA, el gobierno y elementos de la Iglesia católica.
El conflicto se intensificó. DESA acusó a la comunidad de allanamiento y de ser «contraria al desarrollo», y denunció a Berta y a COPINH en los medios de comunicación nacionales. La policía desmanteló los controles de carretera de COPINH, COPINH los reconstruyó y el gobierno movilizó al ejército. Berta y una compañera fueron detenidas y encarceladas por cargos falsos, y el gobierno impuso a Berta la prohibición de viajar. Ella aprovechó su liberación para ampliar su visibilidad con un acto mediático. Una delegación internacional de derechos humanos visitó el lugar y, en una carta dirigida a Sinohydro, comprobó que DESA y las Fuerzas Armadas hondureñas estaban hostigando sistemáticamente a la comunidad. Cuando COPINH celebró una protesta pacífica ante las oficinas de la presa, los soldados dispararon en contra de las y los manifestantes, matando a Tomás García, dirigente de COPINH. Ante la mala publicidad, Sinohydro abandonó el proyecto de la presa, lo que supuso la primera gran victoria de COPINH.
A lo largo de 2014 y 2015 continuaron las protestas de la comunidad, aumentó la intimidación y se multiplicaron las amenazas de muerte. Un informante del ejército confirmó que el nombre de Berta figuraba en una lista negra del ejército meses antes de su asesinato. En 2015, Berta y COPINH recibieron el premio Goldman de Medio Ambiente, impulsando la lucha lenca a la escena mundial. Muchas personas que la apoyaban esperaban que el perfil de Berta como líder medioambiental reconocida internacionalmente proporcionara una mayor protección, pero a otras les preocupaba que el hecho de señalar a una «heroína», más el dinero del premio, exacerbara los conflictos comunitarios y las luchas de poder dentro del movimiento.
Berta pasó la mañana del 2 de marzo de 2016 en un taller sobre alternativas económicas. Por la tarde, se reunió con una colega para hablar de talleres de sanación para defensoras de los derechos humanos . Justo antes de medianoche, unos sicarios armados irrumpieron en la casa de Berta y la mataron.
El legado de Berta Cáceres
Tras el asesinato de Berta, COPINH y sus aliadas en redes de solidaridad organizaron manifestaciones internacionales masivas en decenas de ciudades. Las campañas en los medios de comunicación presionaron al gobierno hondureño para que investigara el crimen y sometiera a los asesinos a la justicia. Desde Yakarta hasta Nueva York podían verse carteles en los que se leía «Berta no murió, se multiplicó».
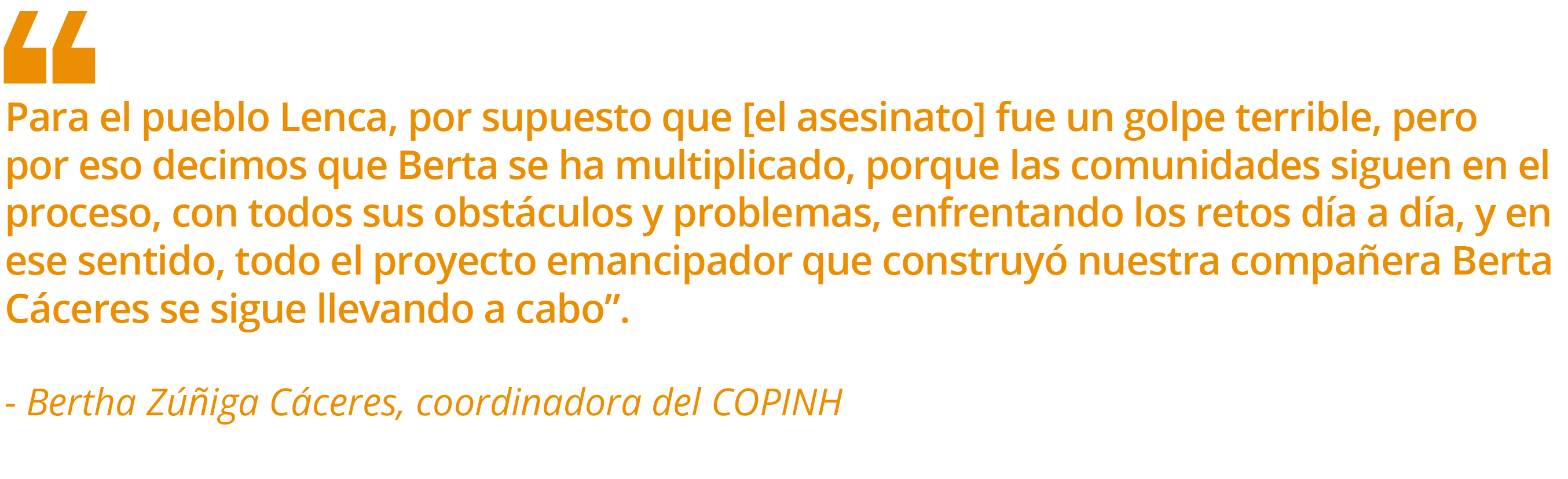
Para desviar la atención, el gobierno hondureño confiscó documentos de COPINH y detuvo a sus integrantes como «sospechosos». Pero organizaciones y defensoras y defensores -de derechos humanos, ecologistas, indígenas y feministas- presionaron para que se realizara una investigación en profundidad y exigieron que los inversionistas internacionales retiraran la financiación al proyecto de la presa. A finales de 2016 se produjo una pequeña victoria. Bajo la presión del cabildeo y la defensa, guiados por la investigación y las comunicaciones de COPINH, los inversionistas internacionales retiraron la financiación para el proyecto de la presa. La construcción se suspendió en diciembre de 2016, al menos de forma temporal.
En diciembre de 2019, el tribunal hondureño condenó a siete hombres por el asesinato de Berta Cáceres, entre ellos sicarios de la empresa y militares hondureños entrenados por Estados Unidos. La familia y la organización de Berta unieron la investigación independiente a la acción legal y a la presión política para exigir que se procesara también a quienes estaban detrás del crimen y, en 2021, David Castillo, ex presidente de DESA y oficial de inteligencia del ejército entrenado por Estados Unidos, fue declarado culpable de colaborar en el asesinato de Berta.
Las enseñanzas de Berta se han enraizado en otras personas, incluidas sus hijas, Bertha y Laura Zúñiga, y su legado sigue vivo en el trabajo continuo de COPINH, es un ejemplo a seguir de la organización indígena, campesina y feminista en todo el mundo.
Múltiples estrategias para el cambio
COPINH destaca por sus estrategias organizativas múltiples y matizadas, que a lo largo de los años han incluido
Construir un sentido compartido de identidad, pertenencia, historia y visión del mundo lenca:
- estableció un Centro de Sanación y Justicia para sobrevivientes de abusos domésticos;
- fomentado el crecimiento espiritual y la unidad de la comunidad mediante rituales dirigidos por mujeres, fuegos ceremoniales, canciones, danzas y homenajes solidarios a las antepasadas;
Fomentar el poder colectivo y el liderazgo diverso:
- fomentó la capacidad de las y los integrantes de la comunidad para expresarse, hacer frente a los conflictos internos y permanecer unidas y unidos;
- formó a docenas de coordinadoras y coordinadores, organizadoras, profesoras y enfermeras de la comunidad en educación política;
- impartió cursos de liderazgo femenino para hacer frente al machismo y a la violencia familiar;
- amplió la participación y el liderazgo de las mujeres y les representantes LGBTQ (pionero en la época);
Se comprometieron y movilizaron en torno al poder visible para hacer realidad los derechos indígenas:
- estableció dos municipios indígenas (una victoria sin precedentes)
- obtuvo financiación pública para centros de salud y escuelas en zonas lenca;
- en alianza con otras organizaciones indígenas, presionó con éxito al gobierno hondureño para que ratificara el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el Derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de las Comunidades Indígenas para los proyectos que les afecten.
- utilizó una combinación de movilización y defensa para conseguir la tenencia comunitaria e individual de la tierra
- presionaron a las instituciones financieras internacionales y al Congreso estadounidense para que cuestionaran la política mundial que facilitaba la militarización, la violencia y el despojo de tierras
Desafiaron las narrativas dominantes y crearon las suyas propias:
- crearon una red de cinco emisoras de radio de pueblos
- colaboraron con pueblos indígenas de todo el mundo para desafiar las cosmovisiones dominantes y promover una cosmovisión centrada en la relación armoniosa entre las personas y la tierra.
Expusieron y se resistieron a la captura del estado y a la corrupción.
- Desarrolló planes integrales para implicar, desenmascarar y enfrentarse al Estado, las corporaciones y los oligarcas;
- movilizó numerosas protestas y campañas mundiales para desafiar el acaparamiento de tierras y el desarrollo como crecimiento económico.
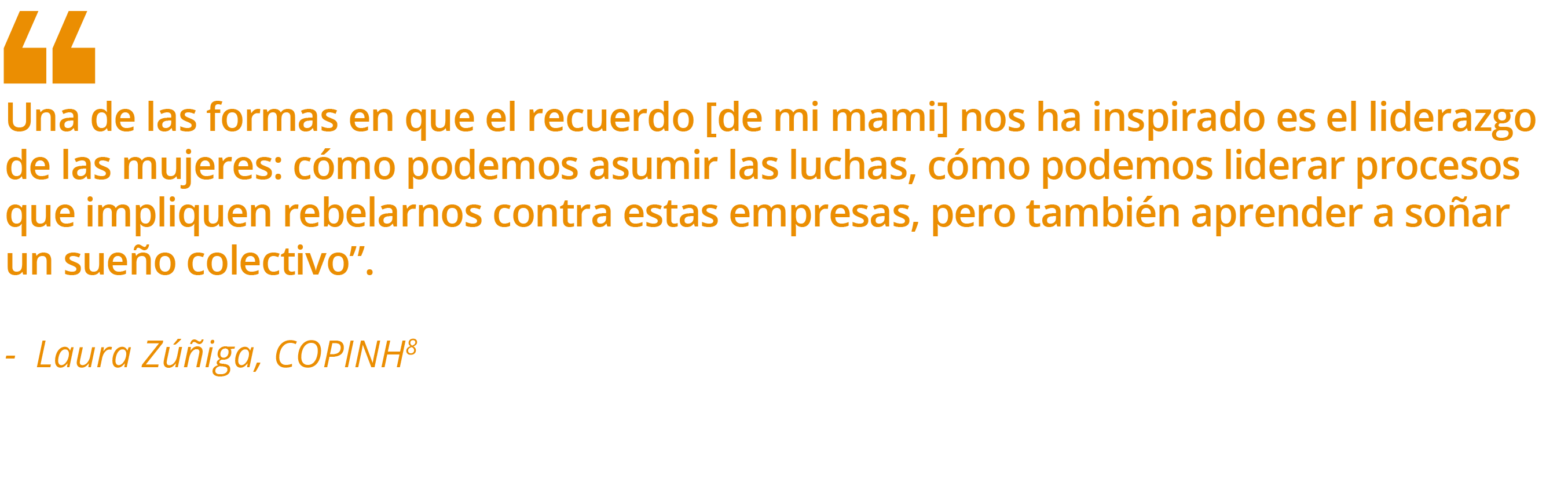
___________________________________________
1 Adaptación de un artículo más largo escrito por Lisa VeneKlasen y Valerie Miller con Laura Carlsen para JASS.
2 https://www.reuters.com/article/us-honduras-homicides-idUSBREA1G1E520140217
3 Los peligros para las y los activistas comunitarias y ecologistas se dispararon, siendo asesinadas más de 100 personas entre 2010 y 2014.
4 Discurso Goldman 2015.
6 Daysi Flores. JASS-Honduras
7 La Red de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras forma parte de la Iniciativa Mesoamericana WHRD, creada conjuntamente por JASS, Consorcio Oaxaca, AWID, Colectiva Feminista y otras organizaciones. La red de Honduras está formada por activistas indígenas, rurales, LGBTQ y feministas.
8 Entrevista con Laura Zúñiga Cáceres, Hecho en América, https://www.youtube.com/watch?v=mktzkud7FPI&t=4511s
