15 Quien bien obra, siempre acierta
NOVELA QUINTA
Editores (formato, definiciones y anotaciones):
Juliet Aguilera Gonzalez, Liv Duffy, Tim Fay y Lucas Toglia
Después de haber servido ocho años en Flandes, un caballero cordobés llamado don Alonso de Saavedra, por haberse confirmado las paces de los reyes y retirándose los campos, pidió licencia a su general para volver a su patria. Fuele concedida, y embarcándose acompañado de un esclavo de España y dos criados que en Flandes le habían servido, desembarcó en Sevilla por el riñon del invierno.
No quiso avisar de su venida, por dar a su casa aquel repentino gozo. Y saliendo a la iglesia mayor a oír misa, encontró un mozo del camino con quien había caminado antes de ausentarse. Llamóle y venido a su presencia, le preguntó si daba viajes. Respondióle que sí, y que los daba por su cuenta porque tenía mulas de suyo. Alegróse don Alonso de verle tan medrado, diciéndole que lo había menester porque había de ir a la Corte, y de paso había de entrar en Córdoba; que todo lo que fuese se le pagaría con mucha ventaja. Respondióle Francisco que con él iría al cabo del mundo. Estimóle la buena cortesía, y aunque el tiempo era riguroso, se determinó a partirse luego. Y prevenido lo necesario, salieron de Sevilla a ocho de noviembre.
El segundo día de su viaje, casi a la vista de su patria, le sobrevino una tan repentina tempestad que, oscureciéndose la luz, arrojaban los cielos espesas lanzas de un congelado y grueso granizo, con truenos, aire y relámpagos que le cegaban la vista, convirtiéndose en breve tiempo en tan copiosa lluvia que pensaron anegarse. Afligidos de tan impetuoso rigor, se determinó don Alonso, antes que la noche cerrara sus lóbregas puertas, entrarse en un espeso y dilatado olivar que estaba un cuarto de legua del camino. Y picando a toda prisa, entraron en él, buscando sitio en que guarecer parte de su disgusto, amparados de sus gruesos y copiosos troncos, haciendo dosel de las capas, asidas a las hojosas ramas. Duró el copioso torbellino, a su parecer de los afligidos caminantes, hasta más de las once de la noche. Y sosegado, descubrió la hermosa Cintia su plateado rostro; y a los confusos rayos de su breve luz, conoció don Alonso que estaba cerca de una zanja, término que partía otros olivares.
Dentro de un breve tiempo, oyeron relinchos de caballos que venían cerca de la otra parte. Temieron no fueran ladrones, y previniendo las armas, prestando mucha atención vieron venir dos caballos, y que del uno se arrojaron dos hombres. Y llegándose uno de ellos al otro caballo, puso en tierra una mujer que venía llorando, arrojándose tras de ella un hombre que la traía consigo. Dijo la llorosa mujer en tono bajo:
—¡Señor, piedad! ¿Cómo es posible que en un tan noble cabe tal crueldad?
Respondióle: pecho
—¡No hay que llorar, que esa voz de falso y engañoso cocodrilo indigna más mi irritado corazón!
Diciendo a los otros:
—¡Dáos prisa, pues el rigor de la noche nos ayuda!
Sin responderle, tomaron dos azadas que traían prevenidas y empezaron a cavar al pie de un grueso tronco. Quedó don Alonso admirado del lastimoso y repentino suceso, y determinado a no consentir tan grande alevosía, dijo muy quedo al esclavo y a los criados:
—Arrojáos con los aceros desnudos contra estos traidores, para que yo tenga lugar de robar esta mujer y ponerla en salvo.
Mandándole al mozo tuviese a punto las dos mulas en que venían, y que irían a la Corte, pues ya no era posible entrar en Córdoba, diciéndole a Rodrigo que en la venta de Los Santos los esperaba. Mientras daba esta orden, dijo uno de los que cavaban:
—Señor, ya me parece que está bueno este hoyo.
Llegóse a mirarlo y respondió:
—Cavadlo hasta el centro, para que deje en él enterrados mi agravio y mi venganza.
Parecióles a los criados del noble cordobés no dar lugar a que volviese donde la mujer estaba, y arrojándose a él, se le pusieron delante, acosándole para que se apartase. Y trabados todos en pendencia, salió don Alonso, y asiendo la mujer por el brazo, la dijo:
—Venid conmigo, que en mi poder nadie os ofenderá.
Bien entendió sería bandolero, mas no por eso dejó de seguirle, considerando que estaría mejor en poder de ladrones que no en las brasas duras de la espantosa muerte que esperaba. Estaba ya Francisco con su mula, y arrojándole don Alonso la mujer en las ancas, subió en la suya y partieron por los atajos, para llegar más presto a la referida venta.
Y conociendo Rodrigo en el ruido que ya su dueño había partido, quiso abreviar con el peligro en que quedaban. Y sacando dos pequeños pistoletes que traía, disparó el uno, hiriendo a uno de los que cavaban; y disparando el otro, hizo lo mismo de su compañero. El cruel hombre, temiendo lo mismo, le rogó no le quitara la vida. Respondióle Rodrigo:
—¡Pues vete por esta espesura y agradece que no te mato!
Y volviendo a los dos caballos, él y sus compañeros los mataron, por que no fueran en su seguimiento. Y volviéndose donde estaban sus mulas, subieron en ellas para ir a la venta donde los esperaban.
Había dado a entender el mozo a los venteros que llevaba aquella mujer para que sirviera a una señora que se la tenía encomendada, que le dieran una cama mientras llegaban unos criados del aquel caballero, que con la tempestad se habían perdido. Preguntó don Alonso si tenían algunos regalos considerables. Respondió la ventera que sí, que buenas gallinas y mucha caza, y frutas del tiempo. Mandó que se cocieran cuatro gallinas para llevar salpimentadas, y que aderezasen unos conejos y perdices para tomar un bocado, porque se habían de ir luego. Pusiéronlo por obra y llegados los criados, sin preguntar por la mujer, almorzaron. Y previniendo lo que habían de llevar, partieron, temiendo no vinieran a buscarlos.
Apartados de la venta más de una legua, dejaron el camino real, y entrándose entre unas tajadas peñas, quiso saber a quién llevaba consigo para ver el riesgo en que estaba, porque la encubierta dama traía una mascarilla. Y apeados, le dijo:
—Ya, señora, habéis visto que habemos puesto todos a riesgo las vidas por defender la vuestra; y si esta voluntad merece correspondencia, os ruego que os descubráis y me digáis quién sóis y adónde queréis que os lleve. Mi viaje era a la Corte, mas ya no será sino el que vos quisiéredes, hasta dejaros segura.
Respondióle con desprenderse la mascarilla, descubriendo un rostro de tan rara belleza que los dejó admirados, y más confuso a don Alonso: porque en su honesta gravedad demostraba ser mujer principal, y así lo dio a entender, diciéndole no le negase la verdad. Respondióle:
—Ingrata fuera yo a no cumplir vuestro deseo. No diré quién soy: bastará que diga la causa de mi desdicha. Yo soy de Córdoba, y de tan conocida nobleza que puso los ojos en mí uno de los más principales caballeros que hay en ella, que en deciros que es su nombre don Luis de Saavedra os digo su calidad. Galanteóme con tan encendidas y continuas finezas, que ganó en mi pecho el lugar que ya no perderá si no pierdo yo la vida. Hablábale de noche por una ventana baja, y una noche, encareciéndome su amor, le respondí que se conocía mal su fineza, pues, siendo iguales en calidad y nobleza, no me pedía a mi padre. Satisfízome con decir esperaba un hermano que tiene en Flandes, y que no tendría gusto cumplido si no estaba presente a celebrar su dicha. Yo os aseguro que me dio tanto deseo de conocerle que lo más de nuestro viaje era tratar de su venida. Sucedió por mi desdicha que, tratando en el Cabildo de sacar las suertes de procuradores de cortes, por ser mi padre y mi amante Veinticuatros, se encontraron los dos sobre sacar una suerte, con tan encendida cólera de mi padre que desmintió a don Luis; y ofendido, sin acordarse de que yo reinaba en su pecho, dio a mi padre con el sombrero en la cara. Sacaron las espadas y sin poderlos reportar, se hirieron tan mal que se dudó de su vida. Deciros mi pena, será imposible, porque todos en mi casa son mis enemigos, y no tuve de quién fiarme para saber de su salud. Sacaron, para mayor desgracia mía, porque, tratando de las paces, se declaró mi padre por su enemigo y de todo su linaje, y de cuantos le hablaran en las amistades. Alteráronse todos, de suerte que faltó poco para que hubiera bandos. Pidióle el Corregidor a don Luis que se ausentase por algún tiempo; dio a entender que se iba a Valladolid, quedándose escondido en uno de sus cortijos, dos leguas de la ciudad. Cuando se partió, temeroso de que yo, indignada, mudaría de intento, me dejó un papel, fiándolo de un criado que sabía nuestro amor. Estaba yo con el mismo miedo, y viendo al criado un día, le llamé, sin mirar el riesgo a que me ponía. Preguntéle por su dueño. Díjome adónde estaba, y dándome el papel, me encargó que respondiera. Díjele que acudiese a la noche a la ventana por donde le hablaba, y retirándome a mi sala, hallé unos versos en él, que no excusaré decíroslos, aunque temo el cansaros.
—Mucha merced sí recibiré —dijo don Alonso—, y os ruego que no me calléis nada.
Respondióle:
—Pues escuchadlos y veréis mi buen gusto.
¡Quién duda de mi desgracia,
que se ha trocado en rigor
el cariño de unos ojos
a quien rindo el corazón!
¿Cómo es posible que vivo,
si entiendo que me faltó
la esperanza que me daba
la vida con el favor?
Si me tenéis olvidado,
acábeme mi pasión,
pues ya no estimo la vida
si la he de gozar sin vos.
¡Piedad, que me abraso en fuego
y no es propiedad del sol,
aunque enciende con los rayos,
consumir con el ardor!
Mirad que os tengo en el alma
y que penamos los dos:
vos, porque estáis en mi pecho,
y yo, porque estoy sin vos.
Si no pude mereceros,
faltándome el pundonor,
disculpe mi atrevimiento
el volver por mi opinión.
No puedo deciros más,
que ya se anega la voz
en un mar de amargo llanto,
zozobrando en mi dolor.
—Determinada de asegurar su miedo, le respondí que me ofendía en dudar de mi fe, y que yo había tenido el mismo temor; que me respondiera, para alivio de su ausencia, pues no podía vivir sin él. Venido el criado a la noche, le di el papel, encargándole la brevedad. Respondióme que luego se había de partir, y que otro día estuviera cuidadosa, para que él tuviera lugar de hablarme. El día siguiente, a mediodía, acudí a la ventana, y segura de que mi padre sesteaba, visto que me esperaba, le llamé; tomé el papel, encargándole volviese a la noche. Retiréme a mi sala, a ver qué me escribía: y después de muchos agradecimientos estimando el haberle escrito, pasó adelante diciendo que, si mi amor era tan firme como le significaba, que me determinase a dejar mi casa, pues ya no era posible que nuestro casamiento se ejecutase con gusto de mi padre. Respondíle que la noche siguiente viniera por mí, que una vez casados se allanaría mi padre, y que, a no hacerlo, como yo estuviera con él lo demás no me importaba. Tengo por mi desdicha un hermano bastardo hijo de mi padre, habido en una esclava de casa (tan hermosa que os prometo que, a no tener un clavo, pudiera competir con la más perfecta dama); ha conocido mi padre en público a Leonardo, dando a entender que es de otra madre, cosa que le ha dado tal soberbia que no hay quién se averigüe con él, por sus muchas travesuras. Estando yo para cerrar el papel que os he referido, y teniendo el de mi amante sobre un bufete, entró tan de repente en mi sala que no pude esconder los papeles. Quitómelos de las manos, y leyólos y visto lo que contenían, me trató tan mal de palabra y de obra, que me puso las manos en este rostro que miráis. Arrebatada de la cólera, le dije que era un vil esclavo, hijo de una perra. Echó su mano a la cara, jurando que se lo había de pagar. Llevóle los papeles al cuarto de mi padre. Fue mi dicha (si es que tengo alguna) tan grande, que, embebecido de su venganza, no advirtió el cerrarme la puerta. Paséme en casa de una señora que vivía frontero. Fue mi padre a la noche por mí, y abrazándome, me dijo que él no se enojaba por cosas ligeras con una hija a quien amaba tanto; y trayéndome a casa, quedando a solas conmigo, me dijo:
«Yo no gusto del casamiento de don Luis. Yo os prometo de poneros en tal estado que no habéis de tener qué desear. Mientras determino el marido que he de elegir, os quiero llevar a Sevilla y dejaros en un convento. Quitáos esas galas, y ponéos unos paños humildes, porque esta noche habemos de salir de aquí y no quiero que nadie sepa que faltáis de casa.»
Respondíle que no tenía más voluntad que la suya, con intento de avisar a don Luis para que me sacara del convento por justicia. Cerró la noche, y acompañado de Bernardo y de otro esclavo de tan malas propiedades como las suyas, llegamos a aquel sitio adonde fuera cierto haber muerto a sus crueles manos, si vuestro valor no me hubiera defendido.
Acabó estas últimas razones derramando algunas lágrimas. Y don Alonso la dijo:
—Mi señora doña Esperanza, enjugad los hermosos ojos. Ya sé quién sóis, por las cartas de mi hermano. Yo soy don Alonso, a quien deseastéis conocer y el hombre más dichoso que tiene el mundo, pues al cabo de tanto tiempo de haber faltado de mi casa, me trajo el Cielo a defender vuestra vida. Lo que temo es que vuestro padre, creyendo que ha sido por orden de don Luis el robaros, buscará nuevas traiciones para vengarse. Mirad, señora, a dónde queréis que os deje, porque he de correr la posta para volver a Córdoba.
Quedó tan contenta la hermosa dama que, abrazándole, le dijo que la llevase a la Corte, que tenía una tía hermana de su madre monja en las Descalzas Reales. Mandó don Alonso que sacaran de los regalos prevenidos, y después de haber comido, montaron a caballo, determinados de caminar a toda prisa. Y llegados a la Corte, dejándola en una posada, se fue al convento. Y llamando a la priora, dio cuenta de lo que pasaba, pidiendo llamasen a su tía. Dijéronle que se la trajese, mientras enviaban por licencia para recibirla. Parecióle al noble cordobés no llevarla con tan malas ropas, y llegando a casa de un mercader de vestidos, compró uno de espolín de oro. Y volviendo a la posada, la hizo vestir, pidiendo al huésped que mientras la llevaba le buscasen postas.
Entrególa a su tía, y partiendo a toda prisa, llegó a su casa. Y hallando a su madre y a todos los criados llorosos, sin dar a entender su cuidado preguntó la causa. Diole cuenta su prudente madre de los amores de don Luis y disgustos del Cabildo, rematando su plática con decir:
—Ocho días ha que falta doña Esperanza de su casa, y don Álvaro ha querellado de vuestro hermano, pidiéndole el deshonor de su hija, quebrantamiento de casa, rapto de bienes de más de doce mil ducados. Hubo soplo de que estaba escondido en uno de los cortijos, y el Corregidor le ha traído preso y le tiene en un calabozo, sin dejarlo ver de nadie. Y si no parece doña Esperanza, lo veremos en un cadalso.
Respondióle que todo tendría remedio, pues él había venido. Y para consolarla le dio a entender cómo estaba en su poder, y pidiendo un vestido negro, se le puso. Acompañado de sus criados, fue a casa del Corregidor. Alegróse de verle. Suplicóle don Alonso quedasen solos, y retirados los criados, le dio cuenta de la traición de don Álvaro. Y contándole todo lo referido, le dijo que los criados no podían estar tan buenos en tan breve tiempo, y que serían los mayores testigos de su verdad.
Mandó el Corregidor llamar un escribano, y que hiciera cabeza de proceso contra don Álvaro, tomando las declaraciones de don Alonso y de sus criados. Y examinados los testigos, llamó un capitán, pidiéndole favor y ayuda para que cercara la casa de don Álvaro. Y acompañado de sus ministros, entró en ella.
Alborotóse de verle, preguntándole que qué mandaba. Respondióle, para asegurarlo, que buscaba unos delincuentes que habían saltado allí por unos tejados. Mandóles a los alguaciles franqueasen la casa, aunque don Álvaro lo resistió. Hallaron los criados y haciéndolos vestir, mandó que los pusieran en la cárcel. Llevando a don Álvaro a las casas del Cabildo, le notificó que diese cuenta de su hija, porque tenía averiguado la había dado muerte. Respondióle que eran falsos los testigos, y que don Luis daría cuenta de ella, pues la tenía en su poder. Dejóle aprisionado, con orden de que nadie le hablase, y venido a la cárcel, se determinó a dar tormento a los dos reos. Temerosos de los cordeles, confesaron toda la verdad. Preguntándoles si conocieron a los que la llevaron, respondió Leonardo que no, que a los rayos de la luna reparó en que era mulato el que tiró los pistoletes.
Como se supo en público el caso, hubo testigos de que habían hallado muertos los caballos. Verificada la causa, fue el escribano a tomarle a don Álvaro juramento. Respondió por segunda negación que los heridos, temerosos del tormento, habían concedido con lo que les fue preguntado. Hallóse el Corregidor confuso, como era hombre poderoso y de tanta nobleza; y sacando un traslado de los autos autorizados, enviando un criado de satisfacción, lo remitió al Consejo, enviando en una carta al señor Presidente de Castilla a decir que las partes eran de las más nobles y poderosas, y que no se determinaba sin orden de su Señoría a sentenciar aquella causa.
Vistos los papeles en el Consejo un secretario de cámara fuese al convento a tomar la declaración de doña Esperanza. Habíale traído el criado una carta de don Alonso en que le advirtió que declarase, que era él quien la había defendido y traído allí. Llegado el secretario, como ya estaba apercibido, lo declaró todo a la letra. Volvió al Consejo con la declaración, y visto que se conformaba con lo escrito, se despachó provisión real para que el Corregidor, como juez competente, sentenciara; enviándole a decir en una carta:
«…Que atento a que no había procedido muerte ninguna, procurase atraerlos a las amistades, casando don Luis con la contenida en los autos.»
Llegado el criado a Córdoba, contento el Corregidor con el buen despacho, se fue a las casas del Cabildo, y sacando a don Álvaro de donde estaba, le intimó la provisión real, leyéndole la declaración de su hija, y que tenía orden de su Majestad de casarla con don Luis y de sentenciar en aquella causa. Que su delito merecía quitarle la cabeza de los hombros, y que, usando de misericordia, sería mejor allanarse a obedecer el decreto real, alzando mano de la querella que tenía dada, pues era injusta. Donde no, que procedería con todo rigor. Hallóse don Álvaro convencido, y afrentado de que fuese público el trato que tenía con la esclava; y así, le respondió que estaba obediente a su orden. Estimó el Corregidor su prudencia y careándolos a todos se hicieron las capitulaciones, pena de la vida el que quebrase las amistades.
Con esto se dio mandamiento de soltura, y trataron luego de partir a la Corte por doña Esperanza, acompañados de muchos deudos y amigos. El tiempo que tardaron de volver a Córdoba, el Corregidor, como buen juez, sentenció a Leonardo a seis años de presidio, y al esclavo a galeras perpetuas al remo, sin sueldo. Vueltos a Córdoba con la contenta desposada, envió el Corregidor a llamar a don Álvaro, notificándole que dentro de quince días vendiese la esclava fuera de la ciudad, porque no era justo que un caballero de tantas partes diese mal ejemplo. Prometió cumplirlo, aunque lo sintió mucho. Y llegado a su casa, la llamó y la dijo:
—Ya, Juliana, se cumplió vuestro deseo que tantas veces me habéis pedido: que os de libertad. El Corregidor me ha notificado que os venda fuera de Córdoba. Ya sabéis el amor que os he tenido, y sentiré mucho que estando fuera de mi poder viváis desenfrenadamente. Yo he de buscar un mozo que sea hombre de bien, con quien casaros. Mañana os daré la libertad, y demás de lo que habéis adquirido, os daré quinientos ducados. Prevenid todo lo que fuere vuestro, mientras me buscan cosa a propósito, porque no tengo más quince días de plazo, y que os debéis salir de Córdoba.
Y sin dar lugar a que le respondiera, llamando al mayordomo, le dijo que le trajera un cirujano para quitarla el clavo, y que buscase algún hombre de bien con quien casarla, advirtiéndole que no había de vivir en Córdoba. Respondióle que conocía a un mozo carpintero, natural de Granada. Respondióle don Álvaro:
—Pues habladle luego, porque ha de ser con brevedad.
Fue el mayordomo a tratar con su maestro la intención que llevaba. Dieron cuenta al mozo del casamiento, y aceptó con mucho gusto, diciendo, como le diesen lo que le prometían, cumpliría su palabra; que fuera su maestro a tratarlo con su señor. Hízolo así, y llegado a la presencia de don Álvaro, mandó llamar un escribano y le dijo hiciera dos cartas: una de libertad y otra de dote. Y sacando los quinientos ducados, puso en la carta de dote mil, con las alhajas que ella tenía.
Con esto se fue en casa del Provisor, y le suplicó diera licencia para que se desposara sin amonestaciones Como el Provisor sabía los disgustos pasados, lo tuvo por bien. Y recibidas las bendiciones, se partieron otro día para Granada.
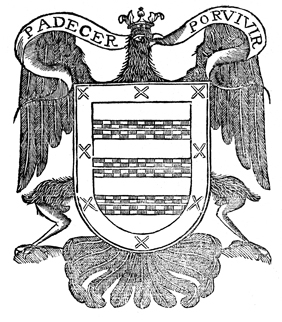
(La imagen digital procede del libro Memorial al Rey N. Sr. en que se recopila … el origen, y antiguedad, descendencia, y sucesión, lustre, y servicios de la casa de Saavedra de don Fernando de Saavedra Rivadeneira y Aguiar Pardo de Figueroa, 1679, en la colección digital de Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory University)
patria: el lugar o la ciudad en que se ha nacido (Aut.)
por semejanza se aplica tambien a lo interior o centro de un terreno, sitio, o lugar (Aut)
pronto, impensado, no prevenido (Aut)
gusto, complacencia (Aut)
se llama tambien el criado que sirve en las casas en los ministerios de trabajo, aunque tenga mucha edad: porque regularmente se eligen mozos (Aut)
participio pasado de verbo medrar. Crecido aumentado y mejorado (Aut)
tormenta (Aut)
la lluvia congelada en el aire (Aut)
perder la vida sofocado en el agua (Aut.)
desconsolado, angustiado, lleno de pena y sentimiento (Aut)
oscuro (Aut)
Vale también socorrer, amparar y ayudar a alguno o alguna cosa librándolo del peligro que le amenazaba. En este sentido es verbo activo (Aut)
la parte inferior de los árboles, y plantas, dura, y sólida, desde el suelo, hasta donde se divide en ramos (Aut)
lo que tiene muchas hojas (Aut)
Explicación: en el contexto de la novela hojas se refiere a la planta, no al papel
s. m. Viento fuerte encontrado, que arremolina, y revuelve quanto encuentra, y lo levanta à lo alto, formando ruedas, y gyros (Aut)
el hoyo largo, y angosto, que se hace en la tierra, para echar los cimientos, encañar las aguas, defender los sembrados, ò cosas semejantes (Aut)
Hoyo: El hueco o concavidad, que queda después de sacada la tierra (Aut)
la voz del caballo o yegua (Aut)
instrumento bien conocido para mover y cavar la tierra (Aut)
Levantar la tierra y moverla con el azadón (Aut)
acción executada cautelosa y engañosamente contra uno, faltando a la fidelidad y amistad (Aut)
plural de traidor; él que falta a la lealtad; o fé jurada a su Príncipe (Aut)
Segunda definción:
El que sigue algún bando por enemistad y odio que tiene a otro, y se hace al monte, donde los unos y los otros andan forajidos y en continua guerra: y también se extiende a los ladrones y salteadores de caminos (Aut)
del sustantivo espanto - Terror, asombro, consternación y perturbación del ánimo, que causa inquietud y desasosiego, y altera los sentidos (Aut)
preparar con el fuego las cosas crudas (Aut)
conjugación UDS. del verbo aderezar- Componer, adornar, y pulir alguna cosa (Aut)
participle pasado del verbo embebecer; divertido y embelesado (Aut)
La casa propria de cada uno, donde habita (Aut)
huésped: se toma algunas veces por el mismo que hospeda en su casa a alguno (Aut.)
Vease Cadahalso (Aut)
Cadahalso: El tablado que se levanta en las plazas y otros lugares públicos para exercer en ellos algún acto solemne: como la aclamación de algún Príncipe, publicación de paz, &c. Pero aunque en este sentido se entendía en lo antiguo esta voz, hoy comúnmente por cadahalso se comprende el tablado que se hace para castigo de algún delincuente, que es noble, y merece la pena ordinaria. Cobarro. dice viene de la voz Griega Kataphainomas, que significa ser visto, porque lo que se executa en los cadahalsos, se hace para que todos lo vean. Algunos escriben Cadalso; pero impropiamente. (Aut)
Explicación: una estructura como una mesa o tablado que es usado para castigos públicos
ministro de justícia con facultad de prender y traer varias altas de justícia (Aut)
conjugación del verbo franquear; desembarazar, quitar los impedimentos que estorbaban y impedían el curso de alguna cosa: como franquear la puerta, el paso, etc. (Aut.)
afirmación o negación que se hace llamando a Dios por testigo la verdad (Aut)
La prevención de mantenimientos o otras cosas, que se ponen en alguna parte, para que no hagan falta nada (Aut)
s. f. los pactos que preceden entre el esposo y la esposa y hace el matrimonio (AUT)
el jefe principal de una casa (Aut)
De la palabra esclavo, se formó la cifra de una S. y un clavo: la cual se suele poner en una y otra mejilla a los esclavos, especialmente si son fugitivos, que llaman herrarlos, por imprimirles aquellas letras con hierros ardiendo (Tes.)
Nombre genérico, que se dé a cualquiera de las cosas que tienen alguna estimación y valor; pero más controladamente a todo aquello que está destinado para el uso y adorno de una casa, o de las personas: como son colgaduras, camas, escritorios, &c. o vestidos, joyas, etc.
Ejemplo en oración: Pues dime quién fue aquel más rico de oro y de plata, perlas, piedras preciosas, y otras joyas de muy grande valía, y de otras alhajas (Aut)
Explicacion: en el contexto de la novela, es un tipo de joya
Requerimiento, consejo, aviso, o advertencia que se hace a otro (Aut)
Genericamente vale y se toma por el acto de bendecir qualquiera cosa, el qual se executa según reglas Christianas, haciendo con la mano derecha la señál de la cruz sobre lo que se bendíce (Aut)
